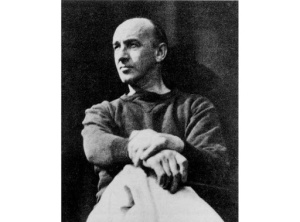
José María de Ucelay, un pintor fantástico o un pintor al que le fue imposible reflejar la realidad sin mostrar ese otro lado, esos otros aspectos, esa otra visión, distorsionada o no, que esconden las cosas, y que de ordinario nos pasan desapercibidas hasta que un golpe de luz, el reflejo de un espejo, nos las muestra como deberían ser. Así sus paisajes, sus retratos, sus bodegones, sus composiciones de temas diversos, sus cielos, sus nubes, tienen siempre un detalle, una calidad de la luz la mayoría de las veces, que no es que resulte inquietante, sino que les da una dimensión fantástica. Son paisaje que aparecen detrás de sus bodegones, al fondo de sus retratos; paisajes inmóviles, iluminados por una luz que recuerda la de la última hora de la tarde del verano, la de ciertos amaneceres lentos de otoño, junto al mar, en los que o bien las cosas muestran con toda nitidez sus perfiles o bien aparecen empañadas con un halo que las hace casi intocables. Los objetos de Ucelay, las fuentes de cerámica de Busturia, las cristalerías, las piezas de laca, las japoneserías, que venían de las “posesiones de Asia”, los libros, las cartas, los instrumentos de música, o bien, las plantas, las begonias, ciertos animales, adquieren bajo esa luz todo su atractivo y todo su misterio. Podrían estar, sí, en el rincón de una casa, en un jardín, pero de no haber sido iluminados de esa
forma
, probablemente habrían pasado desapercibidos, no nos inquietarían, no pertenecerían a modo de fragmento, como sospechamos, a una historia a cuyo relato se nos invita.

Pero a mí juicio, todavía más que en los paisajes, y que incluso en los retratos donde sus personajes adquieren el aire de quien pudiese salir de una página literaria y a ella volver, es en el mar donde Ucelay despliega todo su poder de fabulación fantástica y de seducción. En Ucelay el mar es una suerte de crónica, de vaga memoria, de homenaje épico unas veces, nostálgico otras, de un mundo desaparecido
para
siempre. Es el mar de Joseph Conrad, con toda su amarga poesía, el de la época de los grandes veleros, de la guerra del Opio y del mar de la China, de los clippers, pero también es el de las crónicas de los grandes navegantes del XVI, el de los astilleros que construían según las viejas artes, tal y como aparecen en ese intrincado y fantástico Gran Teatro del Mar que pintó para el Smoking Room del transatlántico
Caronia, o para el petrolero
Bilbao; incluso el gran mural del batzoki de Bermeo tiroteado por los falangistas es ya una crónica del pasado, ya no existen esos barcos, no se utilizan esos instrumentos, ni esas arboladuras ni esos cordajes y velámenes ni las constelaciones tienen el papel que tuvieron en el pasado, tampoco muy probablemente esos pescadores, que responden a un
tipo
racial idealizado; una idealización que por cierto también aparece en otras cuadros suyos de temas populares vascos.

Ese sentido de lo fantástico de Ucelay, de la reconstrucción de mundos desaparecidos, se muestra de manera más acusada, más lleno de una historia que los espectadores debemos componer, en
Los caballeritos de Azkoitia (Los Aldeanos Críticos, que les llamó el padre Isla), donde aparecen, estáticos, fantasmales, como verdaderos espectros
esta
vez, envueltos en una luz azulada, una luz nocturna rara en él, unos personajes de la Vizcaya de este siglo que Ucelay consideraba herederos del Conde de Peñaflorida y de sus amigos, y en la Cena del capitán Mendezona, ese cuadro prodigioso en el que el castillo de popa del mercante Bergen está abierto al cielo, a los vientos e iluminado por el último sol de la tarde, y en el que todo es quietud, silencio.
[1990]
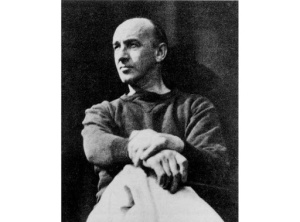 José María de Ucelay, un pintor fantástico o un pintor al que le fue imposible reflejar la realidad sin mostrar ese otro lado, esos otros aspectos, esa otra visión, distorsionada o no, que esconden las cosas, y que de ordinario nos pasan desapercibidas hasta que un golpe de luz, el reflejo de un espejo, nos las muestra como deberían ser. Así sus paisajes, sus retratos, sus bodegones, sus composiciones de temas diversos, sus cielos, sus nubes, tienen siempre un detalle, una calidad de la luz la mayoría de las veces, que no es que resulte inquietante, sino que les da una dimensión fantástica. Son paisaje que aparecen detrás de sus bodegones, al fondo de sus retratos; paisajes inmóviles, iluminados por una luz que recuerda la de la última hora de la tarde del verano, la de ciertos amaneceres lentos de otoño, junto al mar, en los que o bien las cosas muestran con toda nitidez sus perfiles o bien aparecen empañadas con un halo que las hace casi intocables. Los objetos de Ucelay, las fuentes de cerámica de Busturia, las cristalerías, las piezas de laca, las japoneserías, que venían de las “posesiones de Asia”, los libros, las cartas, los instrumentos de música, o bien, las plantas, las begonias, ciertos animales, adquieren bajo esa luz todo su atractivo y todo su misterio. Podrían estar, sí, en el rincón de una casa, en un jardín, pero de no haber sido iluminados de esa forma
José María de Ucelay, un pintor fantástico o un pintor al que le fue imposible reflejar la realidad sin mostrar ese otro lado, esos otros aspectos, esa otra visión, distorsionada o no, que esconden las cosas, y que de ordinario nos pasan desapercibidas hasta que un golpe de luz, el reflejo de un espejo, nos las muestra como deberían ser. Así sus paisajes, sus retratos, sus bodegones, sus composiciones de temas diversos, sus cielos, sus nubes, tienen siempre un detalle, una calidad de la luz la mayoría de las veces, que no es que resulte inquietante, sino que les da una dimensión fantástica. Son paisaje que aparecen detrás de sus bodegones, al fondo de sus retratos; paisajes inmóviles, iluminados por una luz que recuerda la de la última hora de la tarde del verano, la de ciertos amaneceres lentos de otoño, junto al mar, en los que o bien las cosas muestran con toda nitidez sus perfiles o bien aparecen empañadas con un halo que las hace casi intocables. Los objetos de Ucelay, las fuentes de cerámica de Busturia, las cristalerías, las piezas de laca, las japoneserías, que venían de las “posesiones de Asia”, los libros, las cartas, los instrumentos de música, o bien, las plantas, las begonias, ciertos animales, adquieren bajo esa luz todo su atractivo y todo su misterio. Podrían estar, sí, en el rincón de una casa, en un jardín, pero de no haber sido iluminados de esa forma , probablemente habrían pasado desapercibidos, no nos inquietarían, no pertenecerían a modo de fragmento, como sospechamos, a una historia a cuyo relato se nos invita.
, probablemente habrían pasado desapercibidos, no nos inquietarían, no pertenecerían a modo de fragmento, como sospechamos, a una historia a cuyo relato se nos invita. Pero a mí juicio, todavía más que en los paisajes, y que incluso en los retratos donde sus personajes adquieren el aire de quien pudiese salir de una página literaria y a ella volver, es en el mar donde Ucelay despliega todo su poder de fabulación fantástica y de seducción. En Ucelay el mar es una suerte de crónica, de vaga memoria, de homenaje épico unas veces, nostálgico otras, de un mundo desaparecido para
Pero a mí juicio, todavía más que en los paisajes, y que incluso en los retratos donde sus personajes adquieren el aire de quien pudiese salir de una página literaria y a ella volver, es en el mar donde Ucelay despliega todo su poder de fabulación fantástica y de seducción. En Ucelay el mar es una suerte de crónica, de vaga memoria, de homenaje épico unas veces, nostálgico otras, de un mundo desaparecido para siempre. Es el mar de Joseph Conrad, con toda su amarga poesía, el de la época de los grandes veleros, de la guerra del Opio y del mar de la China, de los clippers, pero también es el de las crónicas de los grandes navegantes del XVI, el de los astilleros que construían según las viejas artes, tal y como aparecen en ese intrincado y fantástico Gran Teatro del Mar que pintó para el Smoking Room del transatlánticoCaronia, o para el petrolero Bilbao; incluso el gran mural del batzoki de Bermeo tiroteado por los falangistas es ya una crónica del pasado, ya no existen esos barcos, no se utilizan esos instrumentos, ni esas arboladuras ni esos cordajes y velámenes ni las constelaciones tienen el papel que tuvieron en el pasado, tampoco muy probablemente esos pescadores, que responden a un tipo
siempre. Es el mar de Joseph Conrad, con toda su amarga poesía, el de la época de los grandes veleros, de la guerra del Opio y del mar de la China, de los clippers, pero también es el de las crónicas de los grandes navegantes del XVI, el de los astilleros que construían según las viejas artes, tal y como aparecen en ese intrincado y fantástico Gran Teatro del Mar que pintó para el Smoking Room del transatlánticoCaronia, o para el petrolero Bilbao; incluso el gran mural del batzoki de Bermeo tiroteado por los falangistas es ya una crónica del pasado, ya no existen esos barcos, no se utilizan esos instrumentos, ni esas arboladuras ni esos cordajes y velámenes ni las constelaciones tienen el papel que tuvieron en el pasado, tampoco muy probablemente esos pescadores, que responden a un tipo racial idealizado; una idealización que por cierto también aparece en otras cuadros suyos de temas populares vascos.
racial idealizado; una idealización que por cierto también aparece en otras cuadros suyos de temas populares vascos. Ese sentido de lo fantástico de Ucelay, de la reconstrucción de mundos desaparecidos, se muestra de manera más acusada, más lleno de una historia que los espectadores debemos componer, en Los caballeritos de Azkoitia (Los Aldeanos Críticos, que les llamó el padre Isla), donde aparecen, estáticos, fantasmales, como verdaderos espectros esta
Ese sentido de lo fantástico de Ucelay, de la reconstrucción de mundos desaparecidos, se muestra de manera más acusada, más lleno de una historia que los espectadores debemos componer, en Los caballeritos de Azkoitia (Los Aldeanos Críticos, que les llamó el padre Isla), donde aparecen, estáticos, fantasmales, como verdaderos espectros esta vez, envueltos en una luz azulada, una luz nocturna rara en él, unos personajes de la Vizcaya de este siglo que Ucelay consideraba herederos del Conde de Peñaflorida y de sus amigos, y en la Cena del capitán Mendezona, ese cuadro prodigioso en el que el castillo de popa del mercante Bergen está abierto al cielo, a los vientos e iluminado por el último sol de la tarde, y en el que todo es quietud, silencio. [1990]
vez, envueltos en una luz azulada, una luz nocturna rara en él, unos personajes de la Vizcaya de este siglo que Ucelay consideraba herederos del Conde de Peñaflorida y de sus amigos, y en la Cena del capitán Mendezona, ese cuadro prodigioso en el que el castillo de popa del mercante Bergen está abierto al cielo, a los vientos e iluminado por el último sol de la tarde, y en el que todo es quietud, silencio. [1990]
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarSe agradece el rescate.
ResponderEliminar